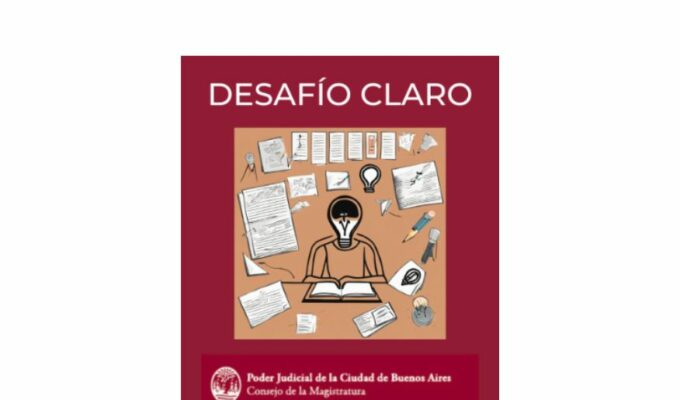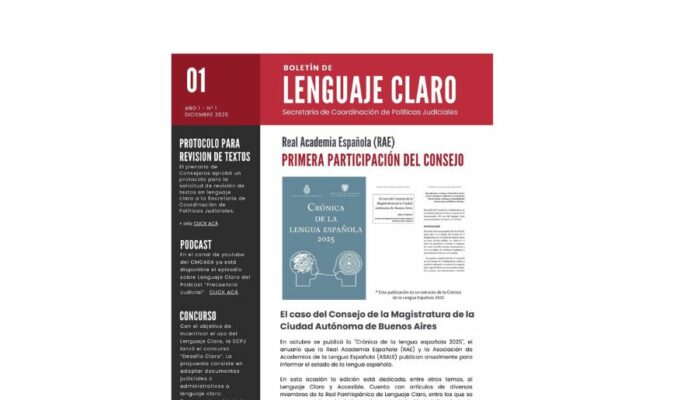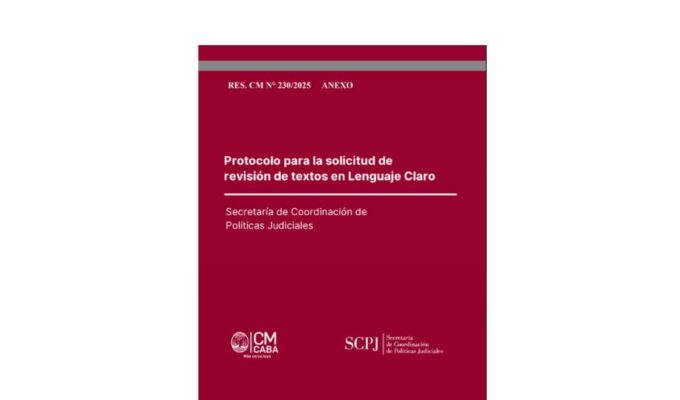El ministro de la Corte bonaerense, Sergio Torres, presentó, sobre la materia, un libro en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. La sencillez no sólo en la sentencia, sino también en la notificación y en los diferentes pasos procesales.
En el marco de la agenda por los 30 años de la reforma constitucional, en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral disertó Sergio Gabriel Torres, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sobre «Afianzar la justicia». En ese marco, presentó las Guías de Buenas Prácticas de Gestión Judicial del tribunal superior bonaerense y dio detalles sobre los procesos de elaboración y publicación de la guía que promueve prácticas judiciales aconsejables en materia de escucha de niños, niñas y adolescentes; juzgar con perspectiva de género; acceso a la justicia de personas con discapacidad; y acceso a la justicia de las personas mayores. No es el primer libro que Torres presenta en la FCJS, antes había hecho lo propio con la ESMA.
La necesidad de tener un lenguaje claro en escritos judiciales viene siendo reclamada por las cabezas de los Poder Judiciales de nación y de provincia, entre ellos Santa Fe. La decana Levin remarca la importancia de formar profesionales del derecho que tengan ese concepto impregnado para su futura práctica profesional.

Torres junto a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Claudia Levin quien lo invitó a disertar en Santa Fe. Foto: Manuel Fabatía
– ¿Cuál fue el objetivo de escribir sobre la necesidad de usar lenguaje claro en los escritos judiciales?
– El lenguaje claro es una política de estado de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y por ende de todo el poder judicial de Buenos Aires desde agosto del 2019. Desde esa fecha empezamos con capacitaciones a nivel provincial y trabajamos todas nuestra resoluciones, buscamos que sigan en un lenguaje, claro y accesible. El libro cuenta seis experiencias, de seis colegas de distintos fueros y departamentos judiciales de la provincia que en sus juzgados los transformaron al lenguaje claro. Cada uno cuenta su experiencia y en algún caso incluso hay una serie de documentos que se muestra cómo se escribe ahora y cómo debiera escribirse en un lenguaje claro. Ese juzgado hoy se comunica en un lenguaje claro con la comunidad. El libro busca presentar el lenguaje claro como un valor del Poder Judicial no solamente es una herramienta, sino que es algo que nosotros creemos que forma parte del servicio de justicia.
– ¿Los jueces entienden el desafío?
– Es un cambio cultural. El lenguaje judicial es un lenguaje aprendido durante muchísimos años, tanto en las universidades como en las leyes. Las leyes y los expedientes están escritos en un lenguaje judicial que no es comprensible para la gente. Eso es una mirada endogámica del Poder Judicial. Lo que busca el desafío es el cambio cultural, es empezar a pensar el trabajo judicial como parte de un servicio de justicia, un servicio a la comunidad. En definitiva, es un servicio estatal tan importante que es el único servicio que tiene el Estado con un poder específico para esto. Para los otros roles del Estado hay ministerios: Salud, Educación, Vivienda, Trabajo, etc. Justicia tienen un poder entero, el Judicial es uno de los tres poderes del Estado. Ese servicio lo pensamos como un servicio de calidad en el caso del lenguaje. Creemos que el juez, la jueza, cuando habla, cuando resuelve, le resuelve a alguien algo y ese alguien tiene el derecho y el juez la obligación de que esa persona lo pueda entender sin necesidad de un traductor. Básicamente apuntamos a eso.
El otro aspecto tiene que ver con las notificaciones, con las comunicaciones del Poder Judicial. Nos comunicamos con cédulas, con notificaciones, con telegramas notificando cosas, situaciones, audiencias o resoluciones y la gente no entiende lo que el juez resuelve. También la comunicación durante el trámite, en el expediente tiene que ser de lenguaje claro.
– Aceptan que ya no es necesario mandar una persona a notificar sino que se utiliza WhatsApp, correo electrónico…
– Hay todo un debate sobre esto pero se consideran notificaciones válidas, salvo algunas específicas que requieren cumplimiento del Código. El juez tiene que ver a quién le resuelve. No puede escribir igual cuando resuelve algo a una niña, niño o adolescente, a un integrante de un pueblo originario, a una persona mayor, a un migrante, a una persona con distintos nivel de formación, de alfabetización. Esa es una mirada individual. Apuntamos es que el servicio de justicia debe ser dirigido a la persona a la que el juez le está resolviendo. Nosotros hacemos reglas generales, pero las personas que son los usuarios del sistema son individuales y cada uno tiene su situación, de hecho la persona puede ser discapacitada, mayor. Los jueces tienen que atender a esa situación individual, particular resolviendo en particular con un lenguaje claro, pero además tiene que haber todo un trabajo, de todo el expediente partiendo de la base de la problemática individual de cada persona. Si tenés una persona mayor, tenés que atender a que cuando la cites a una instancia judicial, tenés que avisarle dónde va a ir, qué va a ser, a qué viene. La mera notificación a una persona mayor que quizás viva sola, tenga que trasladarse en 15 días al juzgado, le genera preocupación, ansiedad, nervios. Hay que explicar, decirle que puede ir acompañada de alguien. Se trata de tener una mirada humana del sistema judicial. La pregunta es si trabajamos para los expedientes, para las cámaras, para las cortes o trabajamos para la comunidad, para las personas a la que va dirigido el servicio.
– Las cuatro guías que ha presentado apuntan a esto también
– Así es, a identificar cuatro situaciones en las que tanto los niños, niñas y adolescentes que tienen que ver con la escucha, de cómo realizar esa escucha; la mirada desde perspectiva de género; la mirada de discapacidad y la mirada de personas mayores. Cada una tiene sus particularidades, sus problemáticas y lo que se buscan con estas guías es establecer buenas prácticas para que los jueces cuando tienen estas situaciones identificadas puedan manejarse de acuerdo al sentido de humanidad.
Perfil
Sergio Torres se desempeñó durante 18 años como titular del juzgado federal número 12 en Capital Federal. Fue el primer juez federal en Comodoro Py surgido del proceso de selección del Consejo de la Magistratura. «Fue demasiado tiempo en ese juzgado» le dice a El Litoral. En 2019 fue designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Hoy esa máxima instancia judicial tiene solo tres de los siete miembros titulares.
FUENTE: Mario Cáffaro en EL LITORAL